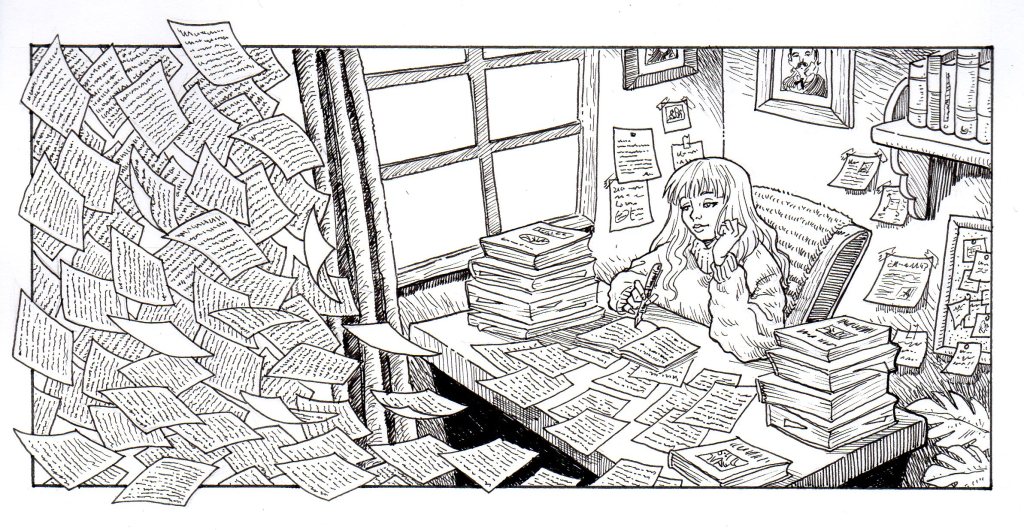
Cuando se escribe es común, a veces incluso recomendado, tener en mente a un “lector ideal”, la imagen de alguien específico como “la persona para quien se está escribiendo” el texto en proceso. En muchas ocasiones también se ha enfatizado la importancia de no preocuparse en lo más mínimo por quién leerá lo que se está escribiendo, ni siquiera detenerse a considerar si, de hecho, alguien lo leerá algún día: debe escribirse exclusivamente para uno mismo, por el propio placer o por una necesidad irrefrenable, a veces incluso para la salvación del propio autor (Clarice Lispector: “Escribo como si fuera a salvar la vida de alguien. Probablemente mi propia vida.” Neil Gaiman: “A veces, las palabras nos salvan la vida”). En cualquier caso, en lo que las distintas perspectivas sobre la escritura suelen coincidir es en nunca preocuparte por escribir para toda una multitud (Kurt Vonnegut: “Escribe para complacer a una sola persona. Si abres una ventana y pretendes hacer el amor con todo el mundo, por decirlo de alguna forma, tu historia pillará una pulmonía.”); pretender escribir para más de una persona, sea el propio autor o un lector ideal concreto, es inútil en todos los sentidos: es imposible agradar a todo mundo, cualquier intento al respecto sólo resulta en el trabajo más mediocre posible, y, además, estadísticamente lo menos probable es que a uno lo lean multitudes. Al final no importa un ejército de lectores, lo que importa son los lectores correctos para cada historia.
En todo caso, al escribir es lo usual que haya, en menor o mayor medida, el deseo no sólo de que alguien lea lo que uno ha escrito, sino que lo leído le resulte significativo a ese lector. Así como la partitura no es una pieza completada hasta que no se toca con instrumentos para que pueda escucharse, así como un guión teatral no ha completado realmente su objetivo hasta que no se le ha representado, así una historia escrita no ha cumplido su meta si nadie la ha leído; es más, ni siquiera es una obra completa todavía cuando ya existe un libro completo e impreso, porque es en la mente del lector, con la contribución de su propia imaginación –como los instrumentos a la partitura, los actores al guión− donde la historia ya se convierte en una obra completa. Porque si consideráramos que el autor, al escribir o incluso leer su propia historia la imagina y por tanto queda ahí en su mente como una cosa completa, ¿entonces para qué escribirla? El resultado final, la obra definitivamente completa, no existe en el papel sino específicamente dentro de la mente del lector.
Todo lo que se escribe es, al final, un obsequio del autor al mundo, una pequeña pieza con la que contribuir al inmenso mosaico del mundo. Incluso quien escribe un diario personal no puede evitar pensar en algún momento que esa labor es algo que entrega al futuro, imaginando nietos que podrían encontrar y leer sus viejas libretas. Las únicas cosas que realmente nunca se concibieron para leerse son aquellas que el propio autor queme aún en vida, y suelen ser páginas atribuladas, páginas que no pertenecen a rama alguna de la literatura, sino al terreno de los exorcismos.
Volviendo a la idea de un lector ideal, es necesario aclarar que se trata, más que de una persona auténtica de carne y hueso, de una guía personal para el autor, una medida con la que considerar el ritmo, el tono y la manera en general para contar algo; el lector ideal, en realidad, es una herramienta para el autor tan ficticia como todo lo que imagine para su historia, porque por bien que se conozca a la persona, no se tiene una garantía del cien por ciento de adivinar sus reacciones, o quizá la persona real ni siquiera tenga el tiempo o interés de leer lo que se ha escrito con ella en mente, o quizá el autor escribió teniendo como lector ideal su propia concepción mental de alguien a quien apenas conoce y en quien ha vertido una idea concreta de persona o, de manera inconsciente, una parte de su propia personalidad.
También puede ocurrir que, de manera muy consciente, el autor tenga en mente como lector ideal a un individuo hipotético, en otra parte del mundo y/o del tiempo, que sea como él mismo, que por lo tanto encuentre en la historia escrita un santuario que sienta profundamente personal, algo que había estado buscando toda la vida sin saberlo.
Sea como sea, lo vital en todo esto es que el autor se mantenga siempre completamente sincero en lo que escribe, sin preocuparse por encajar forzadamente en determinados moldes, a la visión de grupos o corrientes específicos, imponiéndose a sí mismo lectores ideales que supone que debería, en vez de los que querría elegir libremente de manera más personal.
Al final, esta sinceridad respecto a lo que se quiere escribir, es lo que hará que las historias encuentren su camino, a los lectores que le corresponden, incluso en maneras en las que el propio autor nunca habría podido predecir.
En una entrevista, cuando la conversación se dirigió hacia Rayuela, Julio Cortázar decía que, al terminar de escribirla, dio por sentado que los hombres de cierta edad, contemporáneos suyos, serían quienes tendrían mayor interés, si alguno, por la novela, quienes más la disfrutarían por sentir una conexión más personal; cuenta que, por lo tanto, le resultó una enorme sorpresa encontrarse con que eran los lectores jóvenes, bastante más jóvenes que él, quienes se lanzaron sobre el libro y provocaron su éxito, adoptándolo como estandarte propio de su generación. Cortázar, que se consideraba entonces un alma vieja y que había escrito una historia para almas viejas, vio aquella obra levantada en un monumento para las almas jóvenes.
Esto me recuerda, inmediatamente, el caso de J R R Tolkien. El maestro filólogo llevaba, después de los estragos de la guerra, una vida completamente rutinaria, cómoda y hogareña; él mismo se identificaba como un hobbit, basó aquella raza en su propia manera de ser. De modo que este hombre culto, sereno, de aspecto impecable y profesor universitario, que inició su trabajo en la Tierra Media en parte como alimento de su placer filológico y en parte al contar historias a sus hijos antes de dormir, publicó El Hobbit y El señor de los anillos, que lo volverían inmortal y que, además, resultó un éxito masivo desde el primer momento de su publicación. A primera vista llama la atención el aparente contraste entre el sobrio caballero inglés con el público que conformó el mayor porcentaje de los fanáticos de su saga cuando se publicó por primera vez: los hippies en EU, que encontraron un mensaje de unidad y sobre la importancia del amor, la comunidad y lo mágico para derrotar a las fuerzas malignas que, además, en la saga son alegóricas de lo industrial.
Alguna vez, Johnen Vazquez mencionó en una de sus viñetas que, al principio –cuando ya era un autor de culto, previo a hacerse mucho más conocido por Invasor Zim−, le resultó una sorpresa descubrir que buena parte de los fans de su Squee! –breves comics de humor negro− eran muchachas góticas hardcore que, no pocas veces, incluso lo hacían sentir intimidado cuando se acercaban a pedirle su autógrafo.
Cuando Neil Gaiman escribió Coraline, su meta era escribir un relato infantil de terror; esta determinación dificultó un poco el proceso de publicación del libro porque los jefes en la editorial temían que la historia podría asustar demasiado a los niños; sólo accedieron a publicar el libro cuando el hijo de uno de ellos lo leyó, se sintió aterrado, pero le gustó tanto que mintió diciendo que no le había dado miedo, para que publicaran el libro. Considerando el objetivo original de Gaiman, muchos años después comentó que, con el paso del tiempo, le resultó curioso encontrarse con que, en las firmas de libros, la inmensa mayoría de quienes querían que les autografiara un ejemplar de Coraline eran jovencitas de alrededor de doce años, que, lejos de sentirse asustadas con la historia, habían establecido una conexión emocional muy profunda con la protagonista, su juventud incomprendida y la relación con su madre.
Sirva este brevísimo manojo de ejemplos para que el lector que tenga aspiraciones en cualquier rama narrativa/creativa recuerde que, lo vital en todo esto, es contar las historias que a uno le importan, de manera sincera y lo mejor que uno pueda, procurando olvidar –aunque en esta época quizá sea más difícil que nunca− las convenciones comerciales o la idea de embonar con ciertos públicos específicos porque, al final, una historia escrita con sinceridad, siempre terminará encontrando al público que necesita y que la necesita.

Deja un comentario