De toda la gente que dice que le gusta ver las estrellas, ¿cuántas, realmente, las han visto con detenimiento y razonable claridad? Usualmente, quienes dicen amar las estrellas más bien se refieren a estas como el complemento de algo más: piensan en las estrellas al otro lado de la ventana durante una noche íntima, piensan en la salpicadura de estrellas encima de una ciudad, vista desde un edificio alto, piensan en las estrellas adornando una playa o un picnic romántico. A veces, cuando dicen “las estrellas” en realidad se refieren a que aman la compañía, la conversación o las reflexiones que suceden sobre el pasto o en una azotea, con la mirada perdida, casual y sin mayor incidencia, debajo de las estrellas.
Poca gente ama sincera y profundamente a las estrellas en sí mismas. En parte porque nadie se detiene a observarlas de verdad, y en parte porque observarlas de verdad resulta, más bien, atemorizante.
No creo que haya existido jamás un enamorado de las estrellas tan auténtico como Yulduz.
Fue, eso sí, un amor tardío; Yulduz había pasado toda su vida perfectamente tranquilo, sin fijarse nunca especialmente en cualquier cosa que estuviera por encima de su cabeza; fue el ocio ‒muy afortunado, por una vez‒ lo que le hizo descubrir la verdadera pasión de su vida. Una noche en que se encontró a mitad de un sitio alejado de edificios, de autos, de todo barullo y de toda luz artificial ‒no había más que un manojo de puntitos de luz muy a la distancia‒, cuando alzó la cara y trastabilló, sacudido por un inesperado mareo, al ver las estrellas en todo su esplendor, como sólo pueden verse cuando no hay intromisiones lumínicas creadas por el hombre: el cielo tenía un reguero de tantas estrellas como Yulduz no había visto nunca en su vida, con distintos niveles de brillo que transmitían la sensación de una profundidad tan basta que podía aspirar para engullirlo en cualquier momento. Las estrellas eran las habitantes ‒con una identidad entre los fantasmal y lo deídico‒ de un abismo infinito que nos rodea por completo, que podría caer sobre nosotros en cualquier momento o atraernos hacia una caída infinita. Cada puntito luminoso en el cielo nocturno era un aguijón que se lanzaba a atacar directamente el corazón de Yulduz, que después de esa noche quedó irremediablemente enamorado de aquello que lo había aterrorizado tanto en la primera impresión.
Cuando se compró un telescopio, ese fue el sitio al que Yulduz regresó para usarlo por primera vez. Iba armado con un par de libros, un cuaderno y un lápiz: comenzó, pues, su carrera como astrónomo aficionado.
En poco tiempo ubicó todas las constelaciones posibles de ver desde el punto geográfico donde estaba su ciudad natal, eventualmente ya podía aguzar la vista incluso en la calle y señalar con el dedo dónde se encontraba una constelación o una estrella específica que las luces urbanas ocultaban tras una niebla luminosa. Se desveló tantas veces que poco a poco su cuerpo fue acostumbrándose a un nuevo orden que lo llevó a dormir buena parte del día y pasar la noche entera, junto a su telescopio y sus libros, viendo la sucesión de estrellas que iban apareciendo y desapareciendo del cielo según pasaban las horas. No transcurrió mucho tiempo para que su vida entera girara alrededor de las estrellas.
Así que, en un par de años, las estrellas se convirtieron en lo único que Yulduz tenía en su vida, y por eso fue tan oscuro el escalofrío que sintió al darse cuenta de que, por más que observara, ya no podía descubrir nada nuevo en ellas.
Después de meditar un par de noches, Yulduz llegó a la conclusión de que la única opción que le quedaba era modificar todo por completo.
Volvió al sitio donde se había enamorado de las estrellas por primera vez, con su telescopio y su cuaderno, pero sin sus libros: en vez de eso cargaba algunos pliegos de papel en los que había copiado meticulosamente la distribución de todas las constelaciones y astros solitarios que había estado observando noche tras noche. Extendió los papeles, se sentó en medio de ellos sosteniendo una goma y un lápiz. Suspiró. Poco a poco, comenzó a borrar puntos en el papel y, cada vez que lo hacía, en el cielo se iba apagando una estrella, que después reaparecía en un punto distinto, aquel en donde Yulduz acababa de reubicarla, con una marca de su lápiz, sobre el pliego de papel.
Cuando terminó de reacomodar todo el plano astral, se puso de pie, sacudiéndose las mangas y las perneras. Apoyó los puños en las caderas y contempló, con honda satisfacción, primero los papeles diseminados por el suelo y luego el cielo por encima de su cabeza. Comprobó, con una sonrisa, que el diseño en papel estaba fielmente reproducido en el mundo real.
A lo lejos, muy a lo lejos, ya se adivinaba el primer susurro del alba, así que Yulduz recogió sus cosas para volver a casa y dormir un poco. La siguiente noche sería larga y con mucho trabajo, volvería a ese mismo punto con su telescopio y sus cuadernos, para empezar a observar las estrellas con el telescopio, hacer anotaciones y buscar entre el azar de puntitos lumínicos nuevas formas para nuevas constelaciones que iría clasificando poco a poco, hasta volver a quedarse sin novedades por descubrir y, entonces, volver a barrer con el cosmos.
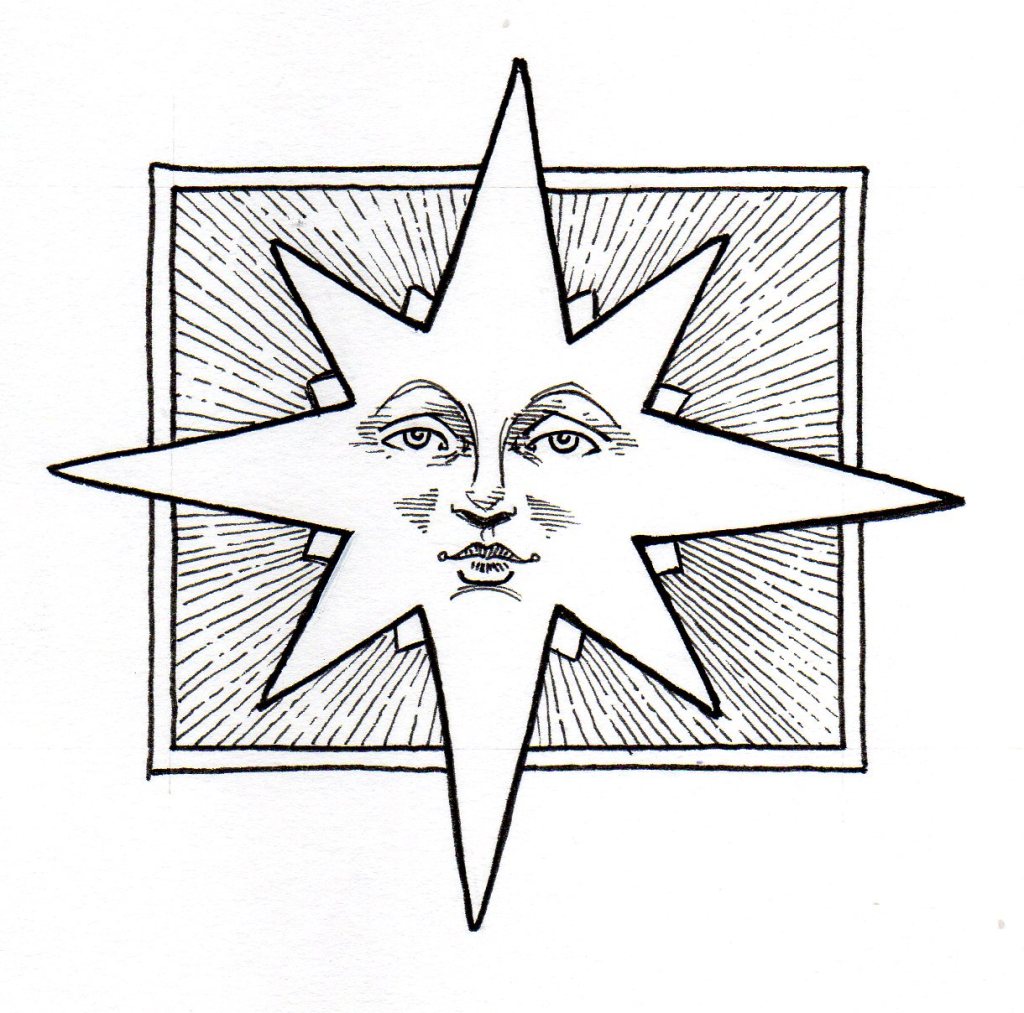
Deja un comentario